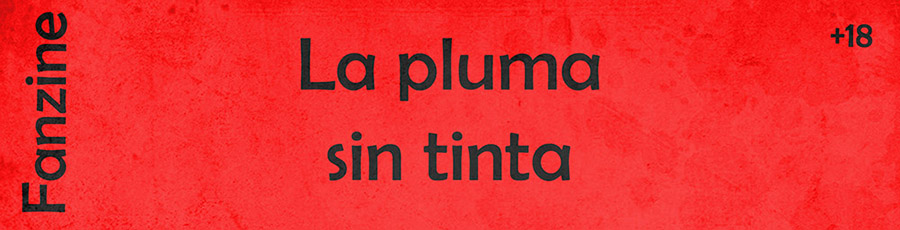Un relato de José Ruiz Anagaru.
Instagram
Mis pies estaban empapados.
Llevaba toda la noche caminando entre zarzales, adelfas y tréboles blancos. El
agua de la rociada goteaba por las hojas de las plantas, y el rugir del río no
me dejaba escuchar ningún otro sonido. Había estado caminando río abajo todo el
día y toda la noche. Tenía frío, hambre y sueño. El sol asomó por encima de la
montaña. Sentí su calor dando en mi cara, y la vida volviendo a mi cuerpo. A
unos metros de mí, había una pequeña recacha, con huellas de algún animal, que
parecía haber estado bailando en círculos debajo de aquella encina. Me senté en
la recacha y me acurruqué. El sol calentaba mi piel, cerré los ojos y el sueño
comenzó a venir a mí.
—¡Eh, muchacha!
Abrí los
ojos y miré hacia donde venía aquella voz. Un hombre regordete, con chaquetón
verde y gorra de camuflaje se inclinaba sobre un saliente que había por encima
de mí. Tenía una poblada barba blanca y sujetaba una escopeta en sus manos.
—¿Te
encuentras bien muchacha? ¿Por qué estás desnuda? Te vas a morir de frío.
Yo me
quedé acurrucada y sin decir nada. Mirándole. El contraste del calor del sol, y
del frío que tenía metido en mi cuerpo, me hizo temblar incontrolablemente. El
hombre bajó el pequeño terraplén y soltó su escopeta en el suelo. Se quitó el
chaquetón verde.
—Toma
chiquilla, ponte esto.
Me ayudó
a ponerme el chaquetón. Noté su calor al meter mis brazos en él. En la espalda
y en mis pechos. Se quitó la bufanda y me la lio al cuello. Luego me subió la
cremallera y se colgó la escopeta a la espalda.
—Te llevaré
a mi casa a ver si podemos llamar a tu familia ¿vale?
Yo me
quedé mirándole y no contesté.
—No
puedes seguir andando descalza.
Me miré
los pies. Los tenía congelados y no me había dado ni cuenta de la cantidad de
heridas, moretones y sangre seca que tenían.
De pronto
me vi sorprendida, volando al aire entre los brazos de aquel hombre. Me cogió
en brazos y me acurruqué contra su pecho. Caminó un rato muy largo conmigo en
brazos hasta que llegamos a una cabaña de madera en mitad del bosque. Subió tres
escalones de madera y entró en el porche, con el suelo también de madera. Me
soltó en el suelo y comenzó a rebuscarse en los bolsillos de los pantalones.
Finalmente sacó las llaves y abrió la puerta.
—Pasa
chiquilla. —Me dijo mientras me hacía un gesto con la mano invitándome a
entrar.
Una vez dentro de la casa, él
fue apresuradamente hasta un teléfono que había anclado en la pared y lo
descolgó ofreciéndomelo.
—Toma
chiquilla. Llama a alguien para que venga a recogerte.
Yo seguí
callada. Era raro. Yo entendía a aquél hombre a la perfección, y quería
contestarle, pero las palabras no salían de mi boca.
—Está
bien. Llamaré a la policía.
El hombre
se puso el teléfono en la cara, y giró varias veces la ruleta hasta que marcó
todos los números. A los pocos segundos lo colgó desilusionado.
—No hay
línea… Chica, estás tiritando. Te prepararé un baño caliente y mientras
encenderé la chimenea. Por cierto, me llamo Juan.
Juan
subió por unas estrechas escaleras de madera. Yo me quedé sentada en el sofá.
Delante de mí había una horrenda cabeza de jabalí disecada. Y a mi derecha una
vitrina llena de medallas y trofeos de caza.
El dedo
gordo del pie derecho comenzó a darme unas fuertes punzadas de dolor. Estaba
hinchado y ensangrentado. Cogí el pie y me lo llevé hasta la boca. Comencé a
lamer compulsivamente el dedo gordo. Quitando poco a poco la sangre y la
suciedad, hasta que lo dejé más o menos limpio. Un pequeño pincho parecía salir
de la falange del dedo, que era donde tenía ese dolor que cada vez era más
fuerte. Hurgué con mis dientes en el dedo, incluso arranqué un pequeño trozo de
carne, hasta que finalmente extraje una extraña púa que tenía dentro. Sentí un
inmenso alivio de inmediato. Solté la pierna y puse el pie en el suelo. En ese
momento oí como Juan bajaba por las escaleras.
—Chica,
ven.
Fui hasta
donde estaba Juan y subimos por las escaleras. Entramos en el baño. El agua
estaba cayendo en la bañera.
—Ahí te
he puesto unas toallas. Y ropa. Lo siento, pero no tengo nada de mujer.
Juan se
quedó esperando mi respuesta. Pero yo permanecí callada.
—Bueno,
voy a encender la chimenea y a preparar algo de comer. Seguro que estás muerta
de hambre.
Juan
salió del baño y cerró la puerta. Me puse frente al espejo. Mi pelo era rubio
platino. Casi blanco diría yo. Me quité la bufanda y el chaquetón verde. Debajo
de toda la suciedad que llevaba encima, mi piel era blanca. Debido a los dos
días que llevaba sin dormir, tenía unas horribles ojeras. Mi cuerpo no dejaba de
temblar. Me metí en la bañera y noté un fuerte escozor en la espalda al tocar
el agua. Me palpé con la mano y noté una herida. Al mirarme la mano estaba
llena de sangre reseca. Tenía frío. Cerré el grifo del agua fría y abrí al
máximo el del agua caliente. El grifo echaba una mezcla de agua y de vapor. Aun
así, no paraba de tiritar. Cogí aire, me sumergí en el agua hirviendo y… el
agua entró por la nariz hasta llegar a mis pulmones. Abrí los ojos sorprendida.
A penas si noté el contacto del agua con mis globos oculares. Comencé a
respirar debajo del agua. Permanecí unos minutos allí abajo. En ese extraño
silencio que se produce cuando te sumerges en el agua. Esta entraba y salía de
mis pulmones. ¿Estaba respirando agua?
Finalmente
saqué la cabeza del agua. La bañera estaba casi rebozando, y cerré el grifo
rápidamente. Lavé mi cabello y froté mi cuerpo con jabón hasta que quité el
último grano de barro que había en él. Me sequé con las toallas que Juan me
había dejado y me quedé delante del espejo, contemplando mi esbelta figura. Mi
piel era muy blanca, en las partes en las que se reflejaba la luz parecía mármol.
Me percaté de que no tenía vello púbico, y de que mis pezones eran de un rosa
apagado y tirando a lila. Como las ojeras que coronaban mis ojos.
No me
puse ninguna ropa. Salí del baño y bajé desnuda y en silencio las escaleras.
Juan estaba sentado en la mesa. Había un par de cuencos y una cacerola
humeante. Estaba bebiéndose un vaso de vino, y rascando su barba blanca. Se
había quitado la gorra. Su cabeza era calva casi por completo. Y las partes en
las que aún tenía pelo, estaban afeitadas. Miró al frente y se sorprendió al
verme. Intentó decirme algo, pero no le salieron las palabras. Yo avanzaba
andando sensualmente y mirándole a os ojos. En la mesa, había un bollo de pan y
un cuchillo. Al llegar a la altura de la mesa, posé mi dedo índice y lo
arrastré lentamente acariciando la mesa. Cogí el cuchillo y me acerqué aún más
a Juan, sin dejar de mirarle a los ojos. Con la otra mano le acaricié la cara,
y me acerqué hasta que pude oler su cerebro. Alcé el cuchillo y se lo clavé en
la coronilla, hasta el fondo. Luego lo giré un par de veces y lo saqué. Un
chorro de sangre brotó de su cabeza regando todo el suelo. Juan, temblaba
compulsivamente mientras yo succionaba su cerebro.
Juan
estaba sentado en la silla. Parecía dormido. Salí por la puerta, dejé atrás la
casa y me perdí en el bosque buscando el rubor del agua del río.